LO QUE EL TIEMPO NO CURARÁ
- Frontera Blog
- 21 jun 2020
- 8 Min. de lectura
Andrés Felipe Cadavid Herrera
Andrés Felipe Cadavid hace una reseña sobre Global Gay, una investigación realizada por el sociólogo francés Frédéric Martel, de cómo desde el 28 de junio de 1969, hasta el 2012, la revolución gay cambió la manera de cómo vemos las cosas y nos abrió la posibilidad en pensar futuros diferentes.

Protestas de 1970, primer Orgullo Gay.

Título: Global Gay.
Autor: Frédéric Martel.
Año de publicación: 2012.
Número de páginas: 330.
Editorial: Taurus.
Los años sesenta (y previos) fueron una época bastante extraña, tiempos oscuros para ser mujer, negro, homosexual y ni hablemos de tener una identidad sexual distinta, eran años en donde el odio primaba – y lo sigue haciendo – desde aquellos poderosos que usaban su posición para hostigar a quienes no pensasen como ellos. Por otro lado, en esa década, varios asuntos empezaban a repensarse más: la guerra y la educación, temas que por más disonantes que resulten, van muy de la mano con esto de ser y habitar el mundo. En 1967 un festival del amor nacía en San Francisco, Estados Unidos, donde miles de mechudos, con ropa holgada y algunos, con cierto aroma a Cannabis, también llamados hippies, ponían a los Beatles, The Doors o Janis Joplin en sus reuniones, o también, llevaban pancartas que decían “¡Asesinos fuera de Vietnam!”, por aquella guerra inoficiosa de un país que quería petróleo. En el año siguiente en París, Francia ocurría el Mayo Francés, donde millones de estudiantes analizaban esta sociedad de consumo y cómo nos educamos, un hecho que se extendió a nivel mundial. Y para finalizar la época, en 1969, un policía gritaba dentro de un bar gay “salgan del clóset”, y con ello daba a pie a unos disturbios que se extenderían por aquella noche y perdurarían durante toda la eternidad, marcando el inicio de la revolución LGBTIQ+.
El 28 de junio de 1969 pasaba un día un normal en la vida del mundo, años en que el silencio primaba y el caos por retener aquello que tanto se quiere decir y hacer iban cobrando factura. La noche de ese día no pasaba tan normal en el barrio neoyorquino Greenwich Village y para ser más exactos, en un bar llamado Stonewall Inn, se empezaba a cocinar una revolución que se extendería hasta el día hoy: los disturbios de Stonewall. Esta taberna, que de acuerdo con el historiador Martin Duberman [1] en su libro Stonwall (1993), pertenecía a la mafia de la ciudad, quienes vieron en un público tan estigmatizado como lo es la comunidad LGBTIQ+ la posibilidad de tener clientes potenciales, y además para eludir las leyes de licencias de licor, este funcionaba bajo la apariencia de un club privado, una práctica en la que los dueños no requerían una licencia de licor, y no eran tan fáciles de ingresar o allanar por los entes policiales. Pero en aquella noche, por más que la corrupción tenga sus escapatorias y la facilidad de tener el mundo a su alcance, no bastó para impedir que policías allanaran el lugar y requisaran a los presentes. Para no hacer la historia tan larga, bastaría con decir que los policías hicieron algo que con el tiempo no ha cambiado: cuestionar las identidades de las personas, pues Sylvia Rivera estaba allí, una mujer trans a la que unos oficiales la trataban como hombre, por lo que su documento de identidad decía. De allí, en esos cuestionamientos que no cesan, empezaron los eventos que lo cambiarían todo, una mujer negra y abiertamente lesbiana, golpeaba a un policía y gritaba “¿es que no piensan hacer nada?”, dando inicio a unos acontecimientos que durarían durante días y que serían liderados después por Marsha P. Jhonson y Sylvia Rivera. Los disturbios de Stonewall fueron nomás el quiebre de esa campana de cristal en donde estuvo la comunidad LGBTIQ+ por años, a la vista de todos, pero haciendo de cuenta que no existía. Es allí, ese 28 de junio de 1969, donde se empieza esa búsqueda de igualdad. Fue en ese escenario donde se empezó a creer la posibilidad de vivir una vida abiertamente gay, sin pensar en el desconsuelo de la muerte.

Marsha P. Jhonson y Sylvia Rivera.
En el año 2012, Frédéric Martel, un sociólogo francés cuyo objeto de estudio principal es la cultura popular, pública el libro Global Gay [2], una investigación de largo aliento sobre esa revolución que inició en el año 1969 y cómo es que hasta la fecha en que fue elaborado el estudio, dichos sucesos han revolucionado el mundo. Temas como los lugares gay friendly, las batallas políticas, los estigmas que nos persiguen, la homosexualidad que no es occidental y la lucha por la representación en medios, son algunos de los tópicos que abordó Martel.
Los gais son a las vez globales y locales. Esto prueba que existen liberaciones gais no americanas, singulares y nacionales.
Hay un capitulo en el libro que realmente me pegó bastante fuerte, se llama «En Irán no tenemos homosexuales», allí Martel hace un recorrido por Teherán, entrevistando a homosexuales clandestinos – porque sí, en Irán ser homosexual es un delito y está condenado con la pena de muerte – y explorando esas condiciones que el mundo neoliberal no da miramientos. Allí, él se encuentra con Amir, un pintor de la capital que explica que en Irán no se castiga la homosexualidad, sino lo que se considera occidental, que igualmente es conflictivo porque reduce a los homosexuales en simples elementos de una cultura que poco a poco se marchita, ignorando así aspectos elementales como la identidad u orientación sexual – que no es que sea muy diferente por estos lados y no yendo tan lejos, aquí en Colombia donde se utilizaba la nomenclatura de la Diversidad Sexual, para hacer una campaña de desprestigio en cuanto a los Acuerdos de Paz del 2016, causando terror con eso de la ‘Ideología de género –. Y es que siempre es terrorífico pensar que más allá hay países como Irán, Arabia Saudita, Nigeria, entre otros cuantos, que piensan que la homosexualidad es un asunto de tradiciones de la cultura contemporánea, ignorando así aquello intrínseco del ser humano.
Esto último me ha hecho pensar mucho, sobre el por qué es importante la representación y el saber que existimos ahora e indudablemente lo seguiremos haciendo con el pasar del tiempo. Me recuerda mucho a una conversación que una vez tuve con C, un amigo que me dobla la edad (literal tiene la de misma que mis padres) y una vez él me decía que no entendía por qué la insistencia de los gais en hacernos notar, que así nunca se nos tomaría en cuenta. Entiendo muchas cosas de ese comentario: primero, que estos asuntos son relativamente nuevos para muchos, ¿qué colegio hablaba de esto en los ochentas o setentas?, pero también pienso en cómo todavía, con marchas y los derechos que poco a poco logramos, aún parecemos tan desnaturalizados, como unos individuos aparte. Hay que recordar que él pensar así, es bastante trágico a veces, como por ejemplo no entender que las últimas protestas que se están llevando a cabo de Estados Unidos, no son exactamente por George Floyd, sino por lo que su muerte representó: ahí, cuando un oficial blanco aplastaba su cuello, se traducía en otros cientos de miles de situaciones parecidas, con otros oficiales blancos y otras personas negras con otros nombres. Martel hablaba de esto, con un ejemplo que se hizo conocido mundialmente en 2005, cuando salía la imagen de dos adolescentes llevados a la horca en Irán: Mahmoud Asgari y Ayaz Marhoni de 16 y 18 años respectivamente, condenados a muerte por el hecho de tener una relación romántica; él allí hacía una crítica tremenda a varios sociólogos y antropólogos que justifican estos hechos ignominiosos como parte del relativismo cultural, una corriente antropológica que dice que las comunidades deben ser interpretadas desde sus propias creencias. Lo que le pasó a Mahmound y Ayaz, fue un crimen de odio, que pese a que al tiempo en que sucedió, aún en varias partes continúan asesinando por homofobia.

Mahmoud Asgari y Ayaz Marhoni siendo llevados a la horca.
Existe una brecha grandísima entre el año que Frédéric publicó este libro y la actualidad, porque desde el 2012 al 2020 han habido grandes logros y también otras desaciertos que se han apañado nuestra historia, porque no hay que olvidar la masacre del 2016, cuando un hombre entra a un bar gay en Orlando, Florida y asesina a cincuenta personas, todos pertenecientes la comunidad LGBTIQ+. Al menos en Colombia, nuestros logros suelen estar marcados por la tragedia; por ejemplo, desde el 2013 la Corte Constitucional aprobó los procedimientos quirúrgicos para modificaciones corporales de personas trans, pero hay que recordar que de acuerdo con el Registro de la violencia (2014), propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 80% de las mujeres trans en América Latina tienen una esperanza de vida de hasta 35 años de edad, y la principal causa de muerte suele ser el homicidio. Otro ejemplo fue el del año 2015, cuando se decretó la adopción homoparental en el país, hecho que desencadenaría un referendo liderado por la exsenadora Viviane Morales y hundido ante la Cámara de Representantes en el 2017, pero que un año atrás dejó tal vez una de las muestras más grandes de homofobia que se han visto Colombia con aquella ‘Marcha en defensa de la familia’, en donde con pancartas reflejaban ese odio que no nos ha abandonado desde siglos atrás. Pese a que en el país ya se han hecho logros significativos como el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la adopción igualitaria, aún queda un camino de largo
aliento, en cuanto a una jurisprudencia justa e incluyente, que nos abarque a todos.
En Global Gay, también hay un capitulo bellísimo sobre la batalla de las imágenes y cómo es que el hecho de que en una serie o película existan personajes LGBTIQ+, resulta tan importante. La respuesta es bastante sencilla: se llama representación, y es que desde siempre se ha sabido de que existe más de una orientación sexual, pero el ser humano es egoísta y el pensar de que hallan otras expresiones de amor, con individuos ajenos a nosotros, a veces con otra raza o pensamiento, resulta complejísimo de entender. Pero es así, la representación en medios de personas sexualmente diversas, es importante y lo es porque por ejemplo, cuando un niño gay crece en un hogar conservador y por algún azar del destino ve en la televisión a dos hombres o mujeres llevando una vida como pareja, sin pensar en un futuro aterrador donde se les mate o discrimine, es abrir la puerta a pensar en un futuro mejor para ese niño que se encontró allí, en la pantalla de un televisor.
Sin embargo, el pensar que esta investigación es perfecta, sería un desacierto y es que es un libro que toma por base la noche del 28 de junio de 1969, sobre los Disturbios de Stonewall Inn, que hay recordar fueron encabezados por tres mujeres, una lesbiana y otras dos trans. Pero el libro puede tornarse enormemente cerrado a veces, porque usualmente son hombres homosexuales los que son entrevistados, ¿las lesbianas no pertenecen a la comunidad? Y ni hay que hablar sobre personas trans, porque si se mencionaron tres o cinco veces en libro, fue mucho, ignorando las identidades sexuales diferentes, porque la investigación omite las siglas IQ+, no existen mujeres u hombres queer en este libro. Aunque Carlos Viader explica un poco de esto en su artículo Roles de Género y Machismo en la Comunidad Homosexual (2019), resumiéndolo en una cuestión patriarcal y es gran parte de la comunidad gay, aún convergen con estos tópicos machistas tan dañinos, todavía tomando estos roles de género y las escalas de poder, o en este caso, de representación.
La aceleración de la aceptación de los gais es incluso uno de los fenómenos sociales más determinados de nuestra época. Estamos pasando, en Europa y en América, de la penalización de la homosexualidad a la penalización de la homofobia. Ayer, era difícil ser abiertamente homosexual; hoy, es difícil ser abiertamente homófobo.
Me gustaría pensar que Frédéric Martel algún día retomará esta investigación que terminó en el 2012, pero ahora más actual, más contextualizada: más diversa. Porque no puedo negar que es un buen pilar para entender cómo es el poder de nuestras acciones, y es que es gracias a unas mujeres que un día se revolucionaron, junto a otras personas más, es que a la fecha puedo pensar en terminar mis días con alguien que yo elijo amar o consumar mi vida entera a eso que de pequeño solo veía posible si tenía una mujer como esposa.






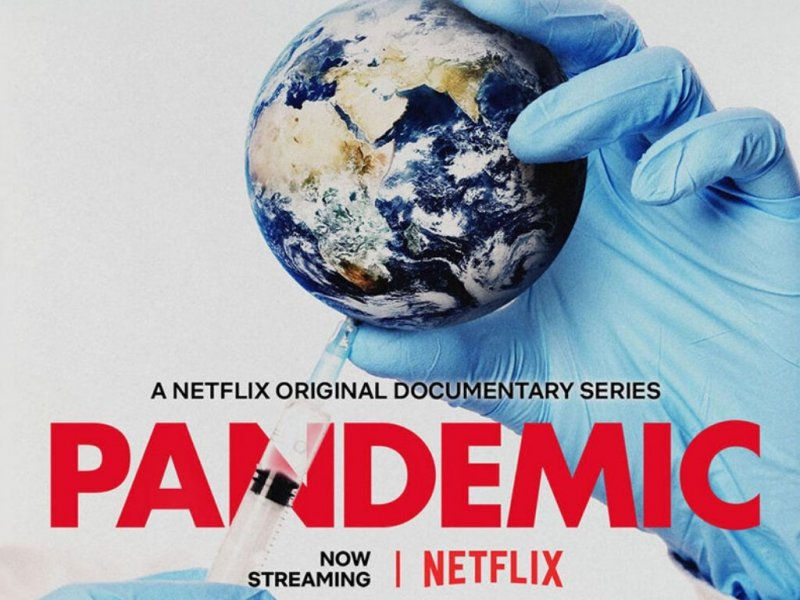

Comentarios