LA ENFERMEDAD DE HABLAR
- Frontera Blog
- 13 jul 2020
- 6 Min. de lectura
Una reseña de La enfermedad y sus metáforas, sobre la romantización y el egoísmo de los sanos antes los enfermos.

Título: La enfermedad y sus metáforas - El sida y sus metáforas
Autor: Susan Sontag.
Año de publicación: 1978 - 1988.
Número de páginas: 205.
Editorial: DEBOLSILLO.
Alejandra Pizarnik en sus poemas asoció al miedo con un pájaro que sale libre de su jaula, como atrancado en la ignorancia. Por su parte, Sylvia Plath, le daba un significado al ensimismamiento y las épocas tormentosas de una crisis de ansiedad, comparándolas como estar bajo una campana de cristal, y por esas mismas líneas de intentar comprender estas situaciones tan espantosas, María Mercedes Carranza también finalizó un poema suyo diciendo que cuando llegaba el miedo, ella se iba a ver televisión para dialogar con sus mentiras. Todas fueron poetas, en algún momento la crisis y el peso de la consciencia les costó demás y tal vez por eso, o por situaciones ajenas al chisme, ellas le dieron significados a las situaciones de la vulnerabilidad humana a través de sus versos. Para mí la labor de un poeta es esa: intentar darle sentido a los escenarios que nutren nuestro universo, a las situaciones que en ocasiones nos pueden y la vida se ve atorada en un solo momento y en un lugar, como lo es el caso de la pandemia actual del Covid-19, un momento lleno de estrés y exaltación, porque de repente un mundo se acabó y sin darnos cuenta estamos ante uno nuevo, que tal vez aún no exista y solo sigamos atrapados en el vientre de él, quizá gestando cosas mejores o peores que lo había hasta hace cuatro meses, cuando la enfermedad apenas era un cuento chino.
“Paciente significa aquel que padece, y etimológicamente viene de sufrimiento. No es el sufrimiento en sí lo que en el fondo más se teme, sino el sufrimiento que degrada”.
Entre 1977 y 1978, Susan Sontag escribió La enfermedad y sus metáforas, a raíz de su experiencia como paciente de cáncer de mama y en donde ella reflexionaba sobre cómo padecimientos como la tuberculosis o el cáncer, generan una serie grandísimas de discursos e imaginarios sociales de quienes las padecen, replanteando las metáforas con que nos referimos a las enfermedades y lo ofensivos que podemos ser al marcar una brecha dolorosa entre sanos y enfermos. Diez años más tarde, en 1988, pública un complemento de su primer ensayo, este titulado El sida y sus metáforas, que Sontag escribió a causa del fallecimiento del pintor y escultor Paul Thek quien fue amigo suyo y que como muchos otros de la época de los ochenta, murió por complicaciones de salud derivadas del sida; este texto, con un tono parecido al anterior, se centró en cómo los humanos somos capaces de vender un apocalipsis a raíz del miedo, también sobre la estigmatización del enfermo y que hasta las enfermedades tienen orientación sexual, según algunas personas.
Susan Sontag durante la construcción de este ensayo se apoyó en un amplio material bibliográfico para explicar cómo es que funcionan las metáforas y los imaginarios en las connotaciones mentales que hacemos los humanos frente a la enfermedad, la yuxtaposición inconsciente de significados y referentes frente a la dolencia, todas partiendo por una separación punzante: la del reino de los sanos y el de los enfermos. Estos textos iban desde La peste del Edipo Rey, hasta la de Camus y las experiencias de múltiples escritores con la enfermedad, como fue el caso de Kafka con la tuberculosis, que contó en sus diarios. En este ensayo, la autora explica las múltiples formas en que hemos representado los padecimientos, como el que las enfermedades pueden ser una gran tragedia, griega incluso, porque en la Ilíada y Odisea la enfermedad aparece como castigo, una creencia de los griegos de que las patologías estaban asociadas a las acciones de las personas. Años posteriores, con la imposición del Cristianismo en el mundo occidental, la enfermedad llegó como una prueba de fe, un hecho desafiante que “nos permite crecer”, como fue la historia de las calamidades de Job, que tanto cuentan en las iglesias: los retos que un dios pone sobre nosotros para poder acercarnos a él. Toda una romantización de la enfermedad.

Edipo Rey.
“Las enfermedades más aterradoras son las que parecen no solo letales sino deshumanizadoras, en sentido literal”.
Siempre hemos idealizado la enfermedad, asociándola al amor, a la intelectualidad o por la familia, entre múltiples casos. Capitalizamos todo, es un hecho dilatorio, pues el sacar provecho del sufrimiento humano ha sido de ayuda para la construcción de grandes obras literarias, producciones cinematográficas o de cualquier índole; tal vez de ahí, de ese ejercicio ficcional de relatar historias, hemos construido una serie gigantesca de imaginarios sobre el dolor. Pensando en esto, en la capitalización del dolor, me acuerdo de un acontecimiento que sucedió durante mi adolescencia por allá en el 2014, se trataban de historias sobre el cáncer o del coma, como por ejemplo Bajo la misma estrella, la iconiquísima novela de John Green, tal vez un libro que le abrió la ventana a miles jóvenes para adentrarse en el mundo de la literatura, pero que romantizó cuánto más pudo el cáncer. La historia de Hazel Grace y Augustus Waters, ambos con dos tipos de cáncer distinto y un amor joven, lleno de clichés tontos que a mí me encantaron, fue tal vez un hito cuando tenía catorce años, tanto que con un algunas amigas del colegio pensábamos en que ojalá tuviésemos una enfermedad terminal para así poder encontrar al amor de nuestras vidas, en ese territorio desértico y deshumanizado, de estar batallando con el cuerpo.
Para la época en fue escrita La enfermedad y sus metáforas, había un capítulo dedicado a la depresión, una enfermedad que durante esos tiempos tuvo un trato paupérrimo, con soluciones como la lobotomía o la terapia de electroshocks – experiencias que Sylvia Plath cuenta en su novela La campana de Cristal –. Sontag aquí plantea a la depresión como una enfermedad para nada romantizada, supongo que por los tiempos y el terror de que un martillo le perforara el lóbulo a uno, era más un pensamiento del tipo: “qué miedo”, sin embargo y con los avances que existen frente a la salud mental, esta patología es tal vez la más idealizada de este tiempo, no más se dice la depresión es la enfermedad del siglo XXI. La literatura contemporánea está plagada con estos tópicos idealizados de la tristeza, con miles de jovencitos escribiendo en Wattpad sobre la necesidad de morir para al fin estar plenos. No quiero sonar como el coach tonto que propone para la felicidad una mezcla de espiritualidad espeluznante, ni mucho menos critico este tipo de temas (porque en sí me gusta mucho el existencialismo u otros textos que hablen sobre el ser y sentir), simplemente que ahora hay una generación de personas que ven a la depresión como un elemento transitorio para ser los próximos Hemingway o Caicedo. A fin de cuentas es eso de lo que hablaba Susan, sobre esta manía de categorizar la enfermedad, planteando unas fantasías acerca del enfermo, centrados en la romantización del dolor.
“(…). A todos, al nacer, no otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. (…)”, así empieza este texto del que he venido hablando, una reflexión de la separación que aunque obvia y dolorosa, la hacemos y la recalcamos a quienes padecen algún mal. Más adelante, estas palabras toman otro sentido y efectúan una crítica al dolor de los sanos, el momento en que algún conocido está enfermo, quizá al borde de la muerte y centramos los pensamiento en nosotros mismos, sobre cómo nos afectaría el perder esa persona… siempre pensando únicamente en nosotros. Aquello, me hizo acordar una canción de Taylor Swift llamada Soon you’ll get better, que se la dedicó a su madre quien desde hace varios años lleva una batalla contra el cáncer, y la canción habla sobre cuán egoísta somos cuando alguien que queremos está enfermo.
“Y odio volver todo esto algo sobre mí, pero, ¿con quién se supone que hablaría?, ¿qué se supone que haría si no estás tú?”
No nos interesa el sufrimiento del otro, sino cómo nos afecta a nosotros. Así, pensando en el egoísmo, también me recuerdo a mis diecisiete, aquellas épocas en que el egocentrismo se disfrazaba de adolescencia y no cabía nadie más que yo en mi cabeza; los recuerdo y me voy a ese mayo, a esa silla fría y la desolación de estar en un hospital a las 10:00 p.m., mientras operaban a mi madre de una peritonitis y cómo mi respiración agitada y mis lagrimales vueltos una histeria, no hacían sino pensar en qué significaría perder a mi madre y cómo resultaría de amarga el resto de mi vida con un partida tan repentina. Jamás pensé en los dolores en su abdomen, en los gritos reprimidos para no asustarme mientras me llamaba y me decía: “Voy a estar bien, amor. Vamos a estar bien los dos”, solo escuchaba eso último, que ambos íbamos a estar bien.
La enfermedad y sus metáforas, tanto como El sida y sus metáforas, proponen una visión más centralizada de la enfermedad, dejando de lado los enigmas y estereotipos que tenemos sobre estas. Las visiones seguirán y la romantización estará vigente, porque somos humanos, viscerales y pasionales, se nos es inevitable no idealizar el sufrimiento: el valor de una vida. Sin embargo, tal vez lo que Sontag plantea no es eliminar de nuestra cabeza tantos imaginarios, sino evitar marcar esa brecha sanguinaria y dolorosa de sanos y enfermos, hacerle el camino más fácil a quienes tienen una batalla con su cuerpo.

Susan Sontag, autora del texto.




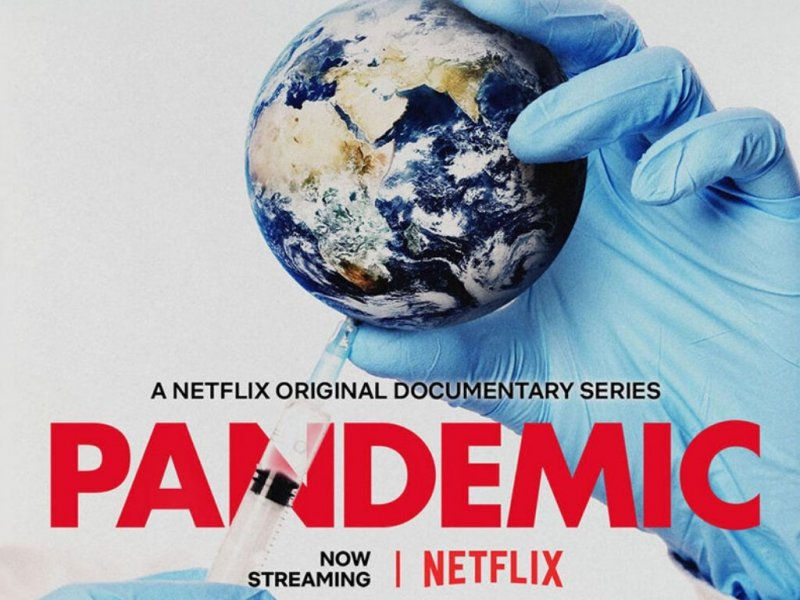


Comentarios